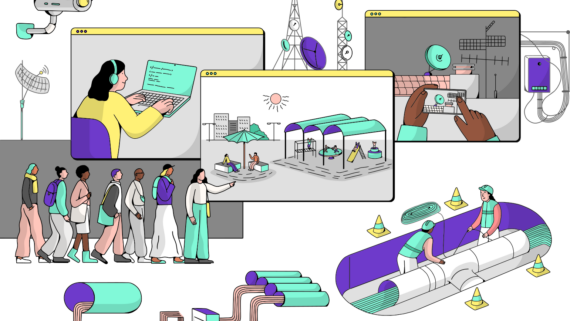La inteligencia artificial (IA) no es una nube etérea que flota al margen de la realidad física. Detrás de sus modelos predictivos, de los asistentes virtuales y de las promesas de un futuro automatizado, existe una infraestructura material colosal: centros de datos que consumen cantidades desorbitadas de energía y agua, con un impacto ambiental y social creciente en todo el mundo.
Este fue el hilo conductor de la conversación moderada por el periodista Carles Planas Bou (El Periódico) con la investigadora Ana Valdivia (Universidad de Oxford) y las activistas Fanta y Aurora Gómez Delgado, del colectivo ‘Tu Nube Seca Mi Río’, en un encuentro crítico que cerró el ciclo IA Sostenible cuestionando el modelo actual de desarrollo de la IA.
Cuando preguntar a una IA quema el planeta
Una sola consulta a ChatGPT puede llegar a consumir hasta diez veces más electricidad que una búsqueda en Google. Esta escalada de recursos computacionales ha ido en aumento a medida que los modelos se han hecho más grandes y complejos. «En 2016 entrenabas algoritmos desde tu ordenador; ahora se necesita la potencia de la ‘nube’», recordaba Planas. Pero esa nube no es intangible: está hecha de concreto, servidores y sistemas de refrigeración que dependen de grandes volúmenes de agua potable.
Los centros de datos de grandes corporaciones tecnológicas a menudo se enfrían con agua destinada al consumo humano. En Querétaro (México), por ejemplo, se construyeron enormes tuberías para llevar agua a un centro de datos mientras las comunidades locales veían cómo desaparecían sus reservas. «A veces dicen que usan circuitos cerrados, pero a menudo usan agua contaminada, que luego necesita ser reemplazada porque se evapora», alertaba Valdivia.
Impactos invisibles y números engañosos
Según un análisis publicado por The Guardian, las emisiones reales de los centros de datos propiedad de Google, Microsoft, Meta y Apple podrían ser hasta un 662% más altas de lo que estas empresas declaran oficialmente. Esta diferencia se explica por el uso de métodos de cálculo diferentes: mientras que las empresas utilizan un enfoque «basado en el mercado» —que incluye la compra de certificados de energía renovable (RECs) para compensar sus emisiones—, el enfoque «basado en la ubicación» considera las emisiones reales generadas por la energía consumida, independientemente de cualquier compensación.
Por ejemplo, Meta informó en 2022 de emisiones de 273 toneladas métricas de CO₂. Pero según el cálculo basado en la ubicación, esta cifra sube a más de 3,8 millones de toneladas. En el caso de Microsoft, las emisiones oficiales fueron de 280.782 toneladas, mientras que el cálculo alternativo las sitúa en 6,1 millones. Esta opacidad complica enormemente la tarea de medir el impacto real del sector tecnológico sobre el planeta.
A esta falta de transparencia se suman los efectos ambientales directos. «Dicen que son ‘agua-positivos’, pero en realidad contaminan y devuelven agua caliente a los ríos, matando ecosistemas enteros», denuncia Aurora Gómez.
Es el caso de Marsella, donde colectivos locales alertan que el agua devuelta por los centros de datos sale a una temperatura tan elevada que afecta gravemente a especies como los camarones y las almejas, clave para el equilibrio ecológico. «Los efectos son reales, pero muy difíciles de rastrear porque los datos no son públicos ni transparentes», añade Ana Valdivia.
Energía, poder y dependencia
Los centros de datos se han convertido en infraestructuras críticas que alteran el mapa energético global. Consumen recursos a gran escala y se instalan a menudo en zonas rurales o periféricas, donde los costos políticos y la resistencia institucional son más bajos. Las empresas que los impulsan acumulan tanto poder que pueden condicionar políticas públicas o superar la influencia de gobiernos locales.
Esta dinámica genera lo que Fanta y Aurora definen como «gentrificación energética». En Aragón, por ejemplo, hay pueblos donde la mitad de la energía se destina a los centros de datos. En algunos casos, los contratos prioritarios con las empresas hacen que ya no se puedan construir nuevas viviendas por falta de recursos disponibles. «Nos venden que la digitalización es progreso, pero estos centros son una falsa promesa: prometen puestos de trabajo, pero en realidad son cajas automatizadas con mínima ocupación humana», alertan desde el colectivo.
La apuesta por la IA también estira la demanda eléctrica hasta límites insostenibles. En Irlanda, los centros de datos consumen entre un 20% y un 30% de toda la red eléctrica. En Virginia (EE. UU.), el 90% del tráfico de internet pasa por la misma zona. En Aragón, aumentan los cortes de luz y las restricciones mientras se instalan estas nuevas infraestructuras digitales.
Para sostener este modelo, las grandes empresas ya comienzan a invertir en energía nuclear. «Ahora se vende como la gran solución, pero olvidamos todas las luchas por cerrar centrales. La historia se repite», recuerda Gómez.
Valdivia identifica tres motivos por los cuales los gobiernos facilitan la implantación de estas infraestructuras: razones políticas (proyectos que pueden vender como innovadores), razones de infraestructura (se presentan como energía limpia) y el efecto ‘Marina d’Or’: una vez hay una, vienen más porque el territorio ya está preparado.
Colonización digital y resistencias
Los territorios elegidos para acoger centros de datos no son neutros. Se seleccionan espacios con desequilibrios de poder, pocas garantías de transparencia y disponibilidad de recursos naturales. «No es que no haya nada, es que hay desequilibrios que lo permiten», dice Gómez. En el Estado español, ya hay municipios donde se proyectan centros de datos sin que la población haya sido informada ni consultada.
Este modelo refuerza una lógica extractivista: se privatizan los recursos locales y se dejan atrás comunidades más dependientes, con menos soberanía. «Los políticos caen en la trampa del ‘progreso tecnológico’, pensando que traerá empleo e innovación, cuando a menudo significa explotación y pérdida de control», añade Planas.
¿Existen alternativas?
Ante este escenario, la pregunta no es si la IA es eficiente, sino si es justa. Se necesitan moratorias, regulación, transparencia y una apuesta clara por la descentralización tecnológica. «La IA debería servir para resolver problemas reales, no para generar memes de gatitos mientras se devoran ecosistemas», señala Fanta.
Para Valdivia, la IA es una realidad que no podemos ignorar, pero que hay que gobernar: «La IA ya está aquí y no la podemos detener, pero sí que podemos regularla para hacerla más justa, socialmente y ambientalmente».
Gómez apuesta por limitar el uso de la IA a casos esenciales, evitar su trivialización e imaginar otras formas de conectarnos. Utopías digitales posibles que pasan por bibliotecas comunitarias, software libre, redes descentralizadas y conocimiento compartido. «Porque no se trata solo de regular lo que tenemos, sino de construir alternativas que pongan la vida —y no los algoritmos— en el centro».